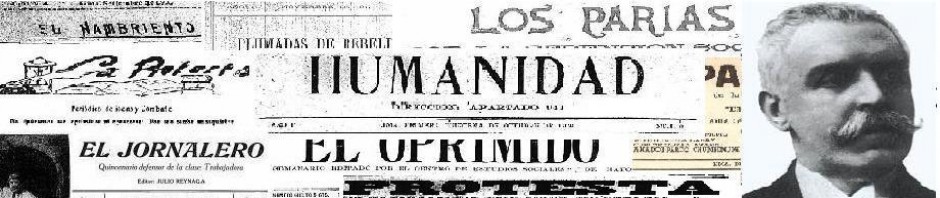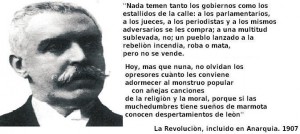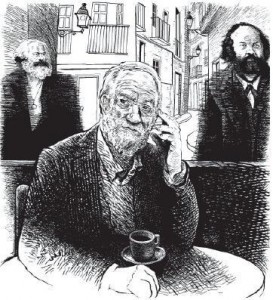1º DE MAYO
Por: César Lévano
Un obrero de EEUU inició la guerra por las ocho horas
La lucha por la jornada de ocho horas se inició, de forma masiva, en los Estados Unidos, en 1886. Veinte años después, cuatro dirigentes obreros de Chicago fueron ahorcados, bajo la acusación de un acto terrorista que mató e hirió policías. La justicia confirmó más tarde que eran inocentes. Entonces comenzó una historia de luchas por los derechos del trabajador.
Brillan de ira los ojos azules de William Sylvis cuando habla de las doce horas diarias de labor que los agobia. Es grueso, bajo, altivo. Sus brazos vigorosos de fundidor se alzan en la medianoche para martillar que las cosas no pueden seguir de esa manera. Rotundamente dice: ¡Hay que conquistar la jornada de ocho horas”.
Se han reunido en torno a la luz de un candil él y otros trabajadores de Filadelfia, EE.UU., que animan el sindicato de fundidores de la localidad. Sylvis ha ingresado en la organización a los 19 años de edad. “¡Amo esta causa sindical!”, escribiría por esos años. “La quiero más que a mi familia o a mi vida. Deseo dedicarle a ella todo lo soy o espero ser en este mundo”.
El genial Sylvis era un obrero por los cuatro costados. Había nacido en Pennsylvania en 1828, en un hogar con diez hijos y exceso de pobreza. En 1866, era un padre de familia que tenia que sostener a cinco hijos con su salario de doce dólares a la semana. Tiempo de crisis y tempestuoso desarrollo del capitalismo en los Estados Unidos. Los millones de inmigrantes menesterosos, llegados particularmente desde Irlanda y Alemania, constituían una mano menesterosa que prácticamente aceptaba cualquier horario y cualquier paga. En esos años 60 del siglo pasado, el número de fábricas aumentó en los Estados Unidos de 1´300,00 a 2´000,000. En 1870 por primera vez la población industrial iba a ser mayor que la agraria.
Sylvis se colocó en el centro de esa vorágine para expresar el punto de vista de su clase creciente y aplastada. Gracias a esa virtud cardinal fue reconocido por sus hermanos de sufrimiento. En 1863, una convención nacional de la organización lo designó presidente. Sylvis inició en ese momento, con cien dólares en el bolsillo, una larga marcha a través de quince mil kilómetros durante la cual predicó la necesidad de organizarse y unirse. Su esfuerzo coincidía con una etapa de luchas y hambre. Entre 1860 y 1865, los salarios habían aumentado en 43 por ciento, los precios, en 116 por ciento.
Por un lado se acumulaba la miseria, por el otro, la riqueza. La coyuntura se agravó con el fin de la guerra civil. La desmovilización, el fin de contratos de guerra, todo contribuyó para que en 1866 se convertirá en año terrible de la lucha social en Norteamérica.
Uno de los signos crueles de esa coyuntura fue el inicio de una campaña de los terratenientes del sur contra los negros. Precisamente el 1, 2 y 3 de mayo de l866, 46 negros de Menfis fueron arrancados de sus casas y ahorcados por blancos histéricos que temían el fin de la esclavitud.
En esa atmósfera se realizó, en agosto de l866 la convención nacional que dio nacimiento a la Unión Nacional de Trabajadores de los Estados Unidos. En ella, Sylvis representó el ala izquierda. Su voz clamó por derechos iguales para los trabajadores negros y por participación plena de las mujeres en los sindicatos. La mirada de acero de Sylvis penetraba a fondo en lo futuro.
El momento culminante de la asamblea fue cuando Ira Steward, un mecánico a quien muchos consideraban un maniático porque no hacía más que hablar de la jornada de ocho horas , se levantó para proponer, con el apoyo de Sylvis la siguiente resolución:
“La primera y gran necesidad del presente para liberar a los trabajadores de este país de la esclavitud capitalista es la aprobación de una ley por la cual ocho horas serán la jornada normal de trabajadores en todos los Estados de la Unión”.
El voto fue unánimemente a favor. Y entonces empezó en todo el territorio estadounidense la lucha por la jornada de ocho horas.
Guiados por una sentida necesidad, los obreros iniciaron la fundación de Ligas por las Ocho Horas. En California, en 1866, existían más de cincuenta de ellas. Fue tal la fuerza del movimiento, que en 1868, el gobierno federal hizo aprobar una ley que imponía la jornada de ocho horas para los trabajadores empleados por él.
Apenas semanas después del congreso de Baltimore, Carlos Marx instruía a los delegados al Primer Congreso de la Asociación Internacional de Trabajadores, realizado en Ginebra, para que hicieran votar una resolución en igual sentido. La medida fue adoptada.
“El Congreso propone las ocho horas como límite legal de la jornada de trabajo. puesto que ese límite viene siendo por la generalidad de los trabajadores de los Estados Unidos, el voto del Congreso lo elevará a plataforma común de la clase obrera en todo el mundo”.
Lo que era una reclamación local devino así reivindicación internacional del proletariado.
LA SEGUNDA OLA
El movimiento obrero, atravesó entre 1866 y 1886, una etapa de crecimiento y crisis. Por un lado, apareció la tendencia moderada, que aspiraba a conquistas graduales y que adquirió la forma organizativa por oficios o especialidades: en lugar de un sindicato de ferroviarios, propiciaba sindicatos de fogoneros, de carriianos, de conductores, etc. El otro sector anhelaba cambio radical en la sociedad y asumía como forma organizativa el sindicato de industria, aquel en que entran todos los trabajadores de una rama industrial. La encarnación de este principio fueron “Los Caballeros del Trabajo”, una entidad al principio secreta, que pronto llegó a dominar el movimiento obrero, gracias a que no discriminaba entre blancos y negros, entre obreros calificados y peones, entre norteamericanos e inmigrantes, entre hombres y mujeres. Esta organización sufrió en los años 70 algunas derrotas que minaron su prestigio.
La tendencia moderada se concentró en la federación Americana de Trabajo (AFL),fundada en 1886 bajo la dirección del líder del Sindicato Nacional de Cigarrero, Samuel Gompers. Esta organización rehuía la acción política. Adolph Strasse, uno de sus dirigentes, había declarado en 1883 ante una comisión del Senado de su país: “Todos nosotros somos hombres prácticos. No tenemos fines últimos. Trabajamos al día. Estamos luchando por objetivos inmediatos, objetivos que pueden ser alcanzados en pocos años”.
El año en que nació la AFL, se produjo un sobresalto que marcó la historia social del mundo. Fue como el estallido de una bomba de tiempo. En efecto, en 1884, una agonizante organización la Federación Sindical de Uniones y Especialistas había aprobado una resolución que decía, escuetamente, “a partir del 1º de mayo de 1866, las ocho horas constituirán la jornada legal de trabajo”.
“Por un golpe de fortuna – ha comentado el historiador derechista Norman J. Ware – una resolución aprobada en los monótonos días de 1884, alcanzó maduración en el revolucionario año de 1886 y se convirtió en el punto de unión y el grito de batalla de las fuerzas agresivas ese año… Fue poco más de un gesto, que, debido a las situaciones alteradas de 1886, se convirtió en una amenaza revolucionaria”.
Parece ser que debido al fracaso de otros métodos, la mencionada Federación llegó a la conclusión de que hacía falta una huelga el 1º de mayo de 1866. “Sería vano esperar –expresaba en 1885- una ley de ocho horas como consecuencia del poder legislativo; una demanda unida para reducir las horas de labor, apoyada por una organización firmemente establecida y determinada, sería mucho más efectiva que cien leyes”.
La idea no fue acogida ni siquiera por los fugaces “Caballeros del Trabajo”. Terrence Powderly, el principal dirigente de éstos, se opuso a la idea de una huelga para el 1º de mayo y en una circular secreta recomendó que, en vez de eso, los miembros de la organización “escribieran cortos ensayos sobre el tema de las ocho horas”. Al principio se opusieron, con el argumento de que el movimiento por las ocho horas significaba “un compromiso con el sistema del salario”.
Los anarquistas constituían en ese momento una fuerza considerable del movimiento obrero de la Unión, debido al aporte migratorio de radicales italianos y alemanes.
Lo cierto es que la idea de la huelga general por las ocho horas había calado en las bases, y que un grupo de dirigentes socialistas y anarquistas se había puesto a la cabeza de la lucha.
Existía, por otro lado, un sector de inmigrantes anarquistas que se preparaban para acciones de violencia de las cuales nada sabían ni los obreros corrientes, ni los principales luchadores por las ocho horas. Hay razones para suponer que Johann Most, autor de un libro en que se daba consejos para fabricar y arrojar bombas, estuviera detrás de esa corriente terrorista, ajena al movimiento real de los trabajadores.
El principal animador y organizador de la lucha por la huelga del 1º de mayo era en Chicago Albert Parsons. Tenía en 1886, 38 años, a los once años había sido ya obrero gráfico. A los trece, ingresó a la guerra civil como voluntario. Después de contribuir a salvar la unidad de su País, había vuelto al trabajo. Hombre singular este Parsons, encarnación de las mejores virtudes de su pueblo: era idealista y práctico. Poco después de la guerra civil, fundó el periódico “Spectator” en que reclamaba igualdad de derechos para los negros. A los 25 se casó con la india mexicana Lucy Eldine Gonzáles, que fue su gran compañera de lucha en la organización sindical.
El 1º de mayo de 1886 asombró a los propios trabajadores. En todas las ciudades se declararon en huelga miles de trabajadores. En muchas de ellas se realizaron marchas. En Chicago, aunque era sábado, y por lo tanto laborable, ochenta mil obreros se abstuvieron de trabajar. Hubo un desfile en que marchó a la cabeza alegre y vigoroso Parsons con su esposa y sus dos pequeños hijos.
Los diarios habían anunciado para ese día una rebelión desesperada y una matanza general. En el diario “Chicago Mail” se escribió: Hay dos rufianes sueltos en esta ciudad; dos cobardes huidizos que están tramando provocar agitación. Uno de ellos se llama Parsons; el otro, es Spies,,,Márquenlos por hoy. Ténganlos a la vista. Háganlos personalmente responsables de cualquier desorden que ocurra. Hagan con ellos algo ejemplar si se producen los disturbios”.
Sin embargo, la huelga y el desfile fueron ordenados, tranquilos. Los oradores, Parsons, Augusto Spies, anarquista, el socialista Samuel Fielden y Michael Schwab, se limitaron a subrayar la reivindicación horaria.
El lunes 3 de mayo, las cosas se alteraron. En la fábrica McGormick –la famosa Internacional Harbester- los obreros habían decidido proseguir en huelga por las ocho horas. Al enterarse de que grupos de rompehuelgas estaban ingresando al trabajo, formaron piquetes para impedirlo. Entraron en acción, entonces, los famosos Pinkerton. Eran estos una especie de guardia particular que contaba con caballería y artillería y que auxiliaba a algunas industrias para reprimir a su personal. El choque produjo la muerte de cinco huelguistas y heridas graves para decenas de éstos.
El hecho causó indignación. Socialistas y anarquistas lanzaron un llamado a un mitin para el 4 de mayo. Un grupo de anarquistas lanzó incluso la consigna: ”¡Trabajadores!” Armaos y apareced en plena fuerza”.
El hecho es que el mitin fue pacífico. tanto que Parsons acudió con su esposa y sus dos niños. En realidad él había pensado no acudir a la manifestación, debido a que su compañera le informó de una reunión de trabajadores de confección que deseaban su presencia. Sin embargo, a última hora, un obrero le dio el alcance y le pidió que acudiera al mitin, porque faltaban oradores.
Habló Spies, luego Parsons. Mientras intervenía el tercer orador, Samuel Fielden, empezó una lluvia terrible. La multitud que era de 1,500 personas se redujo a 500. Cuando Fielden decía: …”y para concluir”, un numeroso destacamento de policías cargó contra el gentío. En ese instante, alguien lanzó una bomba contra los guardias. Uno de éstos murió en el acto.
Los historiadores del movimiento obrero estadounidense Richard Boyer y Herbert Morais señalan que no fueron pocos los que pensaron que la bomba había sido arrojada por un agente provocador. Igual reflexionó Parsons, que consideró que él iba a ser la principal victima de la provocación, por lo cual escapó de Chicago.
Al día siguiente se desató en los Estados Unidos una histeria de odio antiobrero. Un periodista obrero. John Siwnton escribió en esos días: “La bomba fue un regalo divino para los enemigos del movimiento obrero. La emplearon como un explosivo contra todos los objetivos que el pueblo trabajador persigue, y en defensa de todos los males que el capitalismo busca mantener”.
El atentado criminal sirvió para justificar un acoso sin medida contra el sindicalismo clasista naciente en los Estados Unidos; atemorizó a amplios sectores laborales y estimuló las tendencias oportunistas entre los dirigentes.
Al poco tiempo, Parsons, al ver a sus compañeros torturados y amenazados de muerte, decidió entregarse a la justicia. El juicio fue un carnaval d e mentiras, de falsos testimonios y de presiones. En el mundo entero se levantó una campaña para salvar la vida de los acusados. Uno de los miembros del jurado, declaró entonces: “Los colgaremos lo mismo. Son demasiado inteligentes y demasiado peligrosos para nuestros privilegios”.
La sentencia pronunciada el 20 de agosto de 1886 condenó a la horca a ocho acusados: Parsons, Schwab, Fielden, Spies, Oscar Neebe, Louis Lingg, Adolph Fisher y George Engel.
Durante el juicio, la bella y juvenil heredera de millones Nina Van Zandt se enamoró de Spies, de su lucha por la vida, y decidió casarse con él por poder para ver si así podría mejorar su situación.
A última hora, la sentencia de Schwab y Fielden fue conmutada por la de prisión perpetua, y la de Neebe, por la de 15 años de prisión. Dos días antes de la ejecución, Lingg se suicidó en su celda, fumando un cigarro de fulminato.
El ahorcamiento ocurrió el 11 de noviembre de 1887. Antes de que la cuerda sofocara su respiración, Parsons se dirigió a la concurrencia.
-¿Me dejareis hablar, pueblo de América? Dejadme hablar sheriff Matson. ¡Oh, gente de América, escuchad la voz del pueblo! Oh…
Spies alcanzó a gritar:
-Salud, ¡oh tiempo en que nuestro silencio será más poderoso que nuestras voces que hoy se sofocan con la muerte!
Engel y Fisher exclamaron:
-¡Hurra por la anarquía!
-Este es el momento más feliz de mi vida!.
Todos habían proclamado su inocencia.
En el 1893, el gobernador de Illinois John Altgeld, en un documento que enumeraba las irregularidades del proceso, proclamó la inocencia de todos los procesados. Fielden, Neebe y Schwab salieron en libertad incondicional.
UNA DEMANDA MUNDIAL
No habían pasado dos años desde el sacrificio de los Mártires, cuando una reunión de la Segunda Internacional, fundada por Federico Engels, acordó convertir el 1º de mayo en día de lucha internacional por las ocho horas.
“Se organizará -expresaba la resolución- una gran manifestación internacional con fecha fija de manera que, en todos los países y ciudades a la vez, el mismo día convenido los trabajadores intimen a los poderes a reducir legalmente a ocho horas de trabajo y a aplicar las otras resoluciones del congreso internacional de París.
“Visto que una manifestación semejante ya ha sido decidida por la American Federation of Labor para el 1º de mayo de 1890, en su congreso de diciembre de 1888 en Saint Louis, se adopta esta fecha para la manifestación internacional”.
Una vez más el movimiento obrero guiado por Marx convertía en campaña internacional una iniciativa de los trabajadores de los Estados Unidos.
EN EL PERU
La conquista de las 8 horas, en 1919, es mérito obrero
Las clase obrera nació en nuestro país sólo a fines del siglo pasado (XIX N.R.). A comienzos de nuestra centuria (XX), los trabajadores fabriles eran apenas unos cuantos miles. Por eso mismo, sorprende la tempranía con que se lanzó al esfuerzo de organización y de reivindicación de las ocho horas. En esto contó la inspiración de Gonzáles Prada. Ya en mayo de 1904 se produce la primera huelga por esa jornada, en el Callao. Jorge Basadre ha reproducido en su “Historia de la República” el pliego de reclamos en que los jornaleros chalacos formularon ese pedido. El movimiento agitó a Lima y Callao. Revistas de la época muestran a los estibadores del puerto en masiva manifestación ante la prefectura del Callao. Hubo al final una refriega, en la que murió el joven portuario Florencio Aliaga, primer mártir de las ocho horas en el Perú.
Al año siguiente, 1905, la Federación de Obreros Panaderos “Estrella del Perú”, cuyo flamante presidente es Manuel Caracciolo Lévano, organiza la primera conmemoración del Primero de Mayo en el Perú. Consistirá en una romería, que fue masiva, a la tumba de Florencio Aliaga, y en un acto público en que Manuel Gonzáles Prada pronuncia su decisivo discurso sobre “El intelectual y el obrero”, y Manuel C. Lévano lee su escrito “Qué son los gremios obreros en el Perú y lo que debieran ser”, primer programa proletario de nuestra historia. La Federación proclama ese día en sus estatutos, como cuestión de principio, la lucha por la jornada de ocho horas, y declara su ruptura con el viejo mutualismo. Las idas anarquistas, que Gonzáles Prada ha traído de Europa, penetran en el núcleo obrero de vanguardia.
En esa velada se reunió por primera vez una gran masa de asalariados de Lima y Callao. Durante años sería recordada en los periódicos obreros como “La Pascua roja de los revolucionarios del Perú”. Fue el inicio de un esfuerzo, y no de un gremio, sino a nivel de toda la clase obrera, por la jornada de ocho horas y otras reivindicaciones más inmediatas. Fue, asimismo, el signo de que los trabajadores querían un nuevo tipo de sociedad basado en la justicia.
El reclamo por los ochos horas fue un principio animador de las primeras reclamaciones y esfuerzos sindicales. En Vitarte, en los primeros años del siglo descuellan Luis Felipe Grillo y José Luis García, que saldrán despedidos en 1907. En diciembre de 1912, la lucha por las ocho horas se intensifica. Se convoca una reunión de trabajadores en la llamada Carpa de Moda. Allí el joven panadero Delfín Lévano, a nombre del grupo “La protesta” que edita el periódico de ese nombre, plantea que todos os gremio s reunidos presenten un pliego de reclamaos cuyo punto numero uno sea la jornada de ocho horas. El movimiento se convierte e una huelga amplia en lima y Callao. El 10 de enero de 1913 los jornaleros del puerto se convierten en los primeros peruanos que logran la ansiada conquista. Otros gremios obtienen por lo menos reducción de la jornada.
Vendrán luego años de lucha muy intensa por los derechos proletarios, entre ellos la jornada de ocho horas. En 1916 y 1917, hay huelgas, movilizaciones y masacres en la campiña de Huacho debido a que los peones agrícolas reclaman aumento de salarios y ocho horas de trabajo. En 1917, es abaleada una marcha de esposas y peones y apañadoras de algodón que desfilaban con sus hijos por las calles de Huacho. Aún no se puede precisar cuántas mujeres perecieron en esa matanza.
La acción represiva no doblegó, sino al contrario, a la falange de luchadores de Lima y Callao entre los que entonces ya destacaban Adalberto Fonkén, textil de Vitarte despedido en 1915, Nicolás Gutarra, orador de masas que era carpintero de profesión; el obrero zapatero Carlos Barba, y algunos jóvenes textiles vitartinos como Julio Portocarrero
Precisamente, en el gremio textil surgió la arremetida final de la campaña iniciada en 1904 en el Perú. En diciembre de 1918, Vitarte acordó lanzarse a una huelga de solidaridad con sus compañeros de Inca Cotton del Rimac. Lo hicieron sobre la base de una plataforma común cuyo punto central era la jornada de ocho horas.
El movimiento iniciado por los textiles fue seguido por panaderos, metalúrgicos, construcción civil y otros gremios, que se fueron sumando a la huelga.El 13 de enero de 1919, ésta se transformó en huelga general.
Un testimonio de Haya de la Torre señala la magnitud de esa paralización. Es un texto que, curiosamente, no ha sido publicado íntegramente en el primer tomo de sus obras completas. Lo leí por primera vez, a mimeógrafo, en la hemeroteca de la Biblioteca Nacional, hace muchos años. Luego apareció en la revista “Apra” el 22 de febrero de 1946. El fragmento notable indica que cuando eran cerca de las dos de la tarde del 13 de enero de 1919, los estudiantes acordaron nombrar tres delegados ante los trabajadores en lucha por las ocho horas, la huelga “se había extendido ya en Lima, Callao, balnearios y valles aledaños. El comercio había cerrado sus puertas; no circulaba ningún vehículo público ni particular y se habían producido durante la mañana en los mercados choques callejeros entre grupos de pueblo y la fuerza armada. Fuertes pelotones de caballería recorrían las calles, y en parques y plazas se habían emplazado ametralladoras y grupos de infantería. Llena de rumores la ciudad, había un clima de gran alarma”.
Tal fue la intensidad de ese movimiento obrero que arrancó tras quince años de lucha incesante, el 15 de enero de 1919, la jornada de ocho horas a escala nacional.
El texto publicado en las obras completas de Haya omite más de la mitad del original. Uno de los pasajes expurgados u olvidados rinde homenaje a los obreros que dirigieron la lucha por las ocho horas desde principios de siglo y a “la moderna organización sindical, que impusieron los anarquistas, afirmada en una moral revolucionaria incorruptible y admirable”.
La conquista de las ocho horas debe ser vista como un proceso, no como un acto súbito. A lo largo de quince años los trabajadores peruanos en los centros fundamentales de la producción moderna empeñaron esfuerzos abnegados y múltiples. Prensa obrera, grupos teatrales, coros proletarios, bibliotecas obreras, veladas de cultura, y no sólo combates callejeros o masacre y tortura, amasaron esa tempestad de masas que permitió que la jornada de ocho horas se conquistara aquí antes que en Francia o Alemania, y antes que en Chile o Argentina, países que contaban con un proletariado mucho más numerosos y, además, de larga trayectoria.
No deja de ser interesante que los dos ideólogos que compartieron la dirección del movimiento popular a partir de los años 20, José Carlos Mariátegui y Haya de la Torre, se vincularan de algún modo con el movimiento de las ocho horas. Haya, en una delegación estudiantil, Mariátegui a través del diario “El Tiempo”, clausurado por el presidente José Pardo el primer día del paro final, “por soliviantar el ánimo de las clases populares”. Es decir, por solidarizarse con el movimiento de los trabajadores.
A partir de entonces, los senderos se bifurcan. El anarquismo que había orientado toda la primera etapa del movimiento proletario, entra en crisis. El Marxismo-leninismo de Mariátegui y el surgente aprisa de Haya van a ocupar en adelante el centro de la escena del movimiento obrero y popular. El movimiento obrero, cumplida su fase se aprendizaje, se lanzará en pos de otras conquistas dentro de una estrategia histórica de más vasta entraña política.