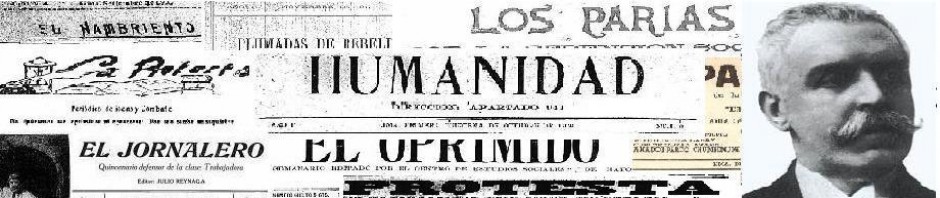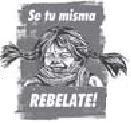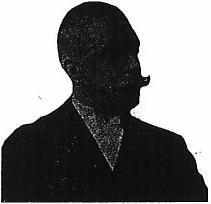Por: Jaime Ariansen Céspedes – Instituto de los Andes
Nuestros antepasados precolombinos llamaban al pan tanta, también sanco o shanku cuando lo utilizaban ceremonialmente. Los preparaban moliendo el maíz en batán y cocinando la pasta directamente sobre las piedras calientes del hogar, en el rescoldo o en ollas de barro, con y sin agua. Dependiendo del lugar del Tawantinsuyo, habían modificaciones en cuanto a la manera de procesarlo.
Para completar el cuadro consumían la Ajja, que constituía una especie de pan liquido, chicha espesa, muy nutritiva, elaborada principalmente con maíz germinado, llamado jora, y también utilizaban para este propósito quinua, kiwicha o maní y así obtenían un nutriente ideal, especialmente para niños y ancianos.
Tiempo después llegó el pan de trigo, que fue amasado y horneado por primera vez, por la muy especial dama española doña Inés Muñoz, cuñada de Francisco Pizarro, en las postrimerías del año 1535. El pan de trigo fue el primer alimento preparado impuesto masivamente por los conquistadores hispanos en la dieta de los nativos.
Ambos tipos de pan, tienen ganado un lugar importante en la historia de la gastronomía peruana, principalmente por ese dicho de “pan y circo” antigua sentencia de la demagogia política, que los gobernantes de turno, de las diversas épocas, se encargaron de poner en practica. Controlando de una u otra manera la producción, distribución, el costo y el precio de venta del pan. Manteniéndolo siempre al alcance de las clases populares, hasta convertirlo en uno de los principales alimentos en el ámbito nacional.
Esta situación, que llega hasta nuestros días, nos obliga a importar grandes cantidades de trigo, cuya tecnología agraria es ya muy sofisticada y manejada en el aspecto comercial por un cartel que controla con mano dura y calculada política, el complejo mercado internacional.
En el Perú, por la geografía accidentada de nuestro territorio, la ausencia de lluvias en la costa central, la falta de riego controlado y barato a gran escala, la tupida floresta en la selva tropical y otro tipo de problemas del agro nacional, suman las condiciones que determinan que no tengamos todavía, grandes pampas con agua suficiente, que permitan sembrar en forma económica este cereal y por lo tanto resulta mas barato importarlo que sembrarlo.
Durante las negociaciones del famoso TLC, un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, algunos de los temas principales de la agenda y la discusión popular, han sido las condiciones y el costo de nuestra producción de trigo y su precio internacional, generalmente subsidiado.
El pan nuestro de cada día, ya estaba anotado como principal punto de la agenda política a principios del Siglo XX y nos lo acaba de recordar el Fondo Editorial del Congreso de la Republica al publicar un libro que narra la historia de la lucha sindical de dos pioneros Don Manuel Caracciolo Lévano Chumpitas (1862-1936) y su hijo Delfín Lévano (1886-1941), los autores son Cesar Lévano, hijo y nieto de estos dos luchadores sociales y Luis Tejada, otro brillante escritor.
En el año 1901, sorprende a los limeños una singular protesta, nada menos que una huelga de panaderos, que enarbolan la bandera de lucha por la jornada de ocho horas de trabajo. En esos momentos los panaderos tenían las peores condiciones laborales que se puedan imaginar, comenzaban la jornada prácticamente a media noche, a las tres de la madrugada y terminaban hacia las seis de la tarde, mas de quince horas de gran esfuerzo en lugares pequeños, muy calientes y lo sustancial, con un sueldo mínimo, que no alcanzaba para cubrir lo más elemental de la canasta de subsistencias familiar.
Si a estas malas condiciones le añadimos una absoluta inestabilidad laboral, a merced del genio y humor del capataz, generalmente muy áspero, porque la crisis permanente le llegaban a él también, es decir cuando llueve todos se mojan y por supuesto la ausencia de otro tipo de beneficios sociales. Entonces fue perfectamente lógico y comprensible encontrar un día cerradas las panaderías de los respectivos barrios.
Es necesario narrar una tríada de episodios relacionados a la historia de los panaderos anarquistas, primero las características de esta utopía sindical y libertaria de los Lévano, luego la conducción ideológica de don Manuel González Prada y finalmente la comprensión de la época donde transcurren los hechos, los primeros años del siglo XX.
Por supuesto bajo hilo conductor del protagonista, el pan:
Nuestro tanta, el shanku y sus pares de maíz, la tortilla y el taco, la arepa y la hallaca junto con los panes de trigo de la época en que transcurre esta historia, el criollo francés, español, cachito, campesino, carioca, chancay, colisa, de molde, de punta, media luna, petipan, pinganillo, popular, tolette, trencitas y yema.
y los modernos, los añadidos en los últimos años, el baguette, brioche, ciabatta, croissant, hamburguesa, hot dog, pita, rosetta, sacramento, toscana y trípoli.
A comienzos del siglo XX los pudientes limeños tenían la costumbre de comprar pan fresco, recién horneado, crocante, calientito, tres veces al día, en la panadería del barrio, que siempre quedaba cerca de la casa. Temprano, para el desayuno, al medio día para el almuerzo y a las cinco de la tarde, para el lonche y la cena de las ocho de la noche. Era el protagonista, el compañero ideal de las cuatro comidas diarias de la dieta familiar.
Con la huelga de 1901, se inician dos décadas de lucha, hasta 1919 donde recién se logra la ansiada jornada de las ocho horas de trabajo.
Esta conquista social se la debemos al movimiento anarquista de los obreros panaderos, que lograron organizar a los diversos y dispersos sindicatos de Lima y tuvieron la energía y convicción para “exportar” su movimiento a las diversas regiones del Perú.
Es muy importante señalar, que no solo se trató de un reclamo laboral, sino un movimiento ideológico y cultural, al fundar centros de difusión política, editar periódicos y revistas, alentar la literatura, el teatro, la música y de alguna manera poner las semillas de dos grandes partidos políticos el Apra de Víctor Raúl Haya de la Torre y el Socialista de José Carlos Mariátegui.
El ideólogo, maestro y guía de este movimiento sindical y anarquista fue don Manuel González Prada (1844-1918) . Nacido en familia de abolengo, se apartó de ella y de la aristocracia para acercarse a los trabajadores manuales. En su aspecto literario fue durante una época un importante miembro del Ateneo de Lima junto con Ricardo Palma, pero su espíritu critico al sistema establecido, lo fue alejando de la tradición literaria y lo indujo a la fundación de otro círculo literario, con el propósito de proponer una nueva literatura basada en la ciencia y orientada a lo que llamaba la modernidad.
Referente a la política, don Manuel se alejó del partido Civilista al que pertenecía, para fundar con un grupo de libres pensadores un partido radical, la Unión Nacional. Este partido lo nombró candidato presidencial, pero él en un acto que lo retrata de cuerpo entero, negó su propio caudillaje y simplemente se fue a Europa.
En sus primeros ensayos, divulgó las ideas positivistas de Auguste Comte. Sin embargo, terminó convirtiéndose en partidario del anarquismo, pensamiento político muy criticado por el filósofo francés.
Manuel González Prada siempre fue un permanente y ácido critico, especialmente de todo lo que fuera conservador, en discursos académicos, en rueda de amigos, desde cualquier tribuna y en el periódico de mayor importancia, El Comercio. Después de poco tiempo, había ofendido a todos. Mucha gente lo evitaba, otros lo detestaban, nadie quería publicarlo más. Había llegado la época de tomar nuevos rumbos, de nutrir su intelecto y su alma en el viejo mundo.
Después de su estadía en Europa (1891-1898), vuelve al Perú, ahora es un socialista muy especial, se acerca al proletario. Alejado de la prensa escrita y la literatura, publica sus ensayos políticos en pequeñas imprentas de barrio.
Es de interés histórico para este articulo, disfrutar de algunos párrafos de su discurso leído el l de mayo de 1905 en la Federación de Obreros Panaderos.
<Señores: No sonrían si comenzamos por traducir los versos de un poeta….
– En la tarde de un día cálido, la Naturaleza se adormece a los rayos del Sol, como una mujer extenuada por las caricias de su amante.
– El gañán, bañado de sudor y jadeante, aguijonea los bueyes; mas de súbito se detiene para decir a un joven que llega entonando una canción:
– ¡Dichoso tú! Pasas la vida cantando mientras yo, desde que nace el Sol hasta que se pone, me canso en abrir el surco y sembrar el trigo.
– ¡Cómo te engañas, oh labrador! responde el joven poeta. Los dos trabajamos lo mismo y podemos decirnos hermanos; porque, si tú vas sembrando en la tierra, yo voy sembrando en los corazones. Tan fecunda tu labor como la mía: los granos de trigo alimentan el cuerpo, las canciones del poeta regocijan y nutren el alma»…
Esta poesía nos enseña que se hace tanto bien al sembrar trigo en los campos como al derramar ideas en los cerebros, que no hay diferencia de jerarquía entre el pensador que labora con la inteligencia y el obrero que trabaja con las manos, que el hombre de bufete y el hombre de taller, en vez de marchar separados y considerarse enemigos, deben caminar inseparablemente unidos.
Pero ¿existe acaso una labor puramente cerebral y un trabajo exclusivamente manual? Piensan y cavilan: el herrero al forjar una cerradura, el albañil al nivelar una pared, el tipógrafo al hacer una compuesta, el carpintero al ajustar un ensamblaje, el barretero al golpear en una veta; hasta el amasador de barro piensa y cavila.
Sólo hay un trabajo ciego y material – el de la máquina; donde funciona el brazo de un hombre, ahí se deja sentir el cerebro. Lo mismo sucede en las faenas llamadas intelectuales: a la fatiga nerviosa del cerebro que imagina o piensa, viene a juntarse el cansancio muscular del organismo que ejecuta. Cansan y agobian: al pintor los pinceles, al escultor el cincel, al músico el instrumento, al escritor la pluma; hasta al orador le cansa y agobia el uso de la palabra. ¿Qué menos material que la oración y el éxtasis? Pues bien: el místico cede al esfuerzo de hincar las rodillas y poner los brazos en cruz.
Las obras humanas viven por lo que nos roban de fuerza muscular y de energía nerviosa. En algunas líneas férreas, cada durmiente representa la vida de un hombre. Al viajar por ellas, figurémonos que nuestro wagón se desliza por rieles clavados sobre una serie de cadáveres; pero al recorrer museos y bibliotecas, imaginémonos también que atravesarnos una especie de cementerio donde cuadros, estatuas y libros encierran no sólo el pensamiento sino la vida de los autores.
Ustedes (nos dirigimos únicamente a los panaderos), ustedes velan amasando la harina, vigilando la fermentación de la masa y templando el calor de los hornos. Al mismo tiempo, muchos que no elaboran pan velan también, aguzando su cerebro, manejando la pluma y luchando con las formidables acometidas del sueño: son los intelectuales… son los periodistas. Cuando en las primeras horas de la mañana sale de las prensas el diario húmedo y tentador, a la vez que surge de los hornos el pan oloroso y provocativo, debemos demandarnos: ¿quién aprovechó más su noche, el diarista o el panadero?…. iguales mis queridos compañeros… era sin dudas una época muy romántica, especial, llena de esperanzas, cargada de sueños, que tenemos todavía que hacer realidad.
http://www.historiadelagastronomia.com/articles/86/1/LA-HISTORIA-DE-LOS-PANADEROS-ANARQUISTAS/Page1.html